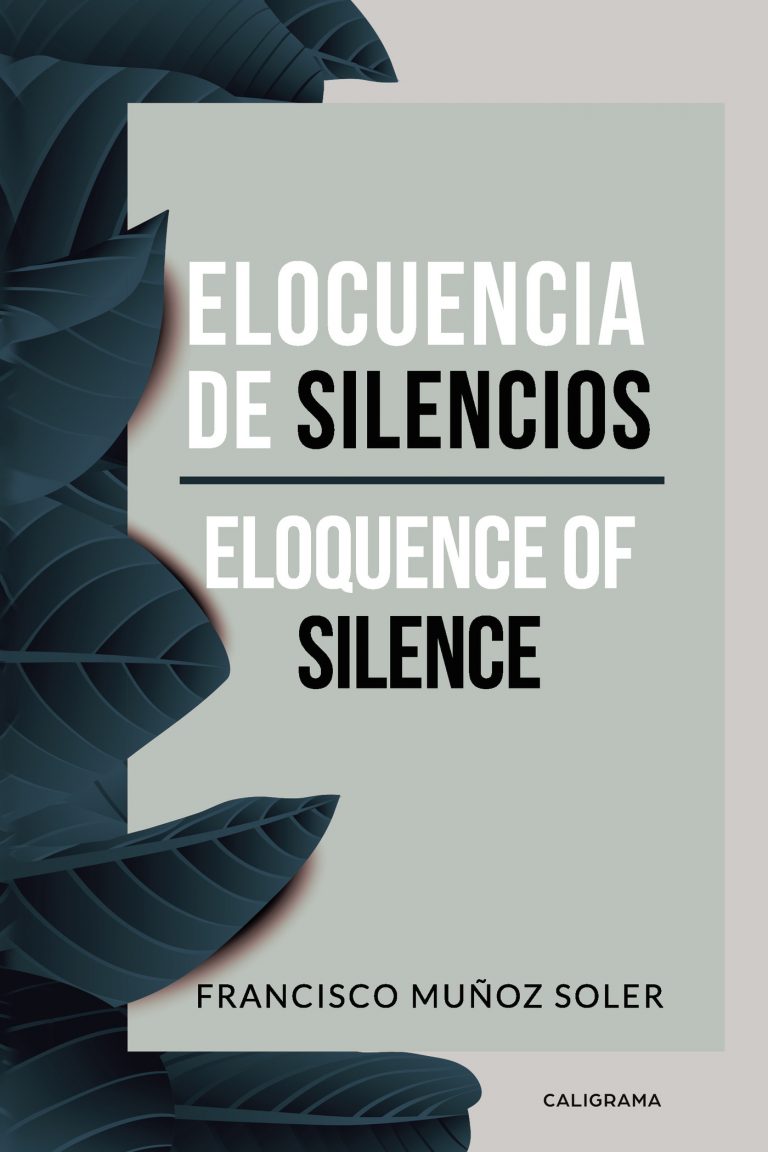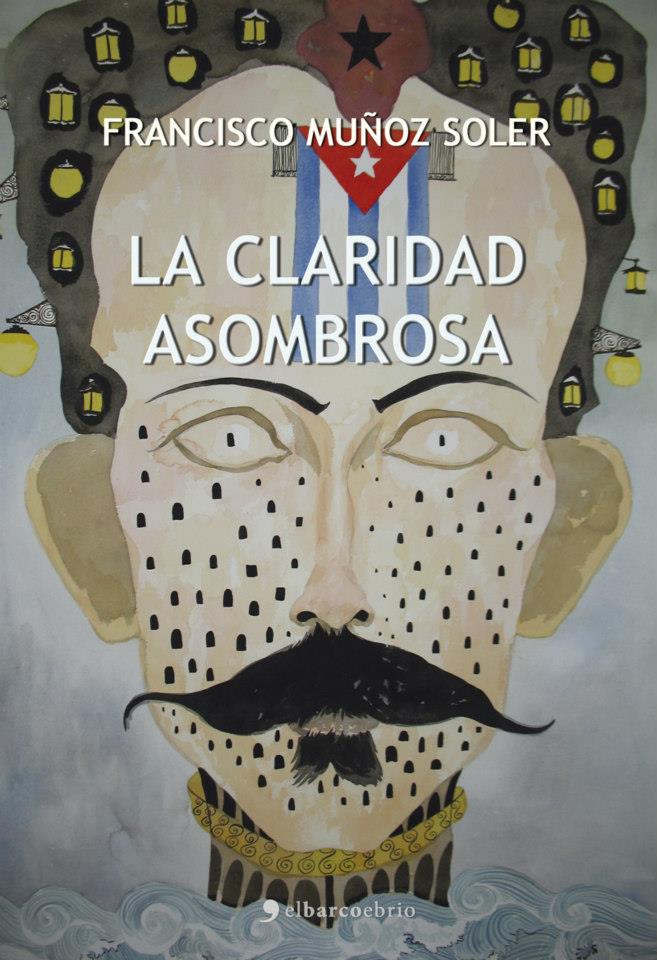Dany Cruz Guerrero**
Universidad Antonio Ruiz de Montoya SJ
Si escribir un libro de poesía es osado, presentar un libro de poesía es poco menos que una irresponsabilidad. ¿Qué se puede decir del libro y de la poesía que ellos mismos no digan con tan solo acercárnosles? Es irresponsable, en primer lugar, porque uno se rinde a la pretensión de capturar el viento. Luego, porque el contacto directo y el vinculo entre lector y libro es irremplazable. Uno debiera decir, en estos casos, hay este libro: léanlo. Sobran los motivos. Lo hizo un amigo, y con mucho gusto, además, con amor. Pero no todos los que hacen libros son amigos nuestros. Además, es cierto que no podemos leer todos los libros (aunque leeremos todos los libros que habremos de leer, porque no se trata de una cuestión cuantitativa). De modo que aventurarse a lo nuevo, no porque sea nuevo, sino porque de cuando en cuando la novedad nos invita a buscarla, es también obsequiarse a uno mismo la posibilidad de una grata sorpresa. Y alguien acaso, entre ustedes, ya empezara a quejarse de que empiezo a perorar generalidades, que acaso no he dicho nada concreto hasta aquí. Y quizá tenga razón. Porque, bien visto, lo que diré a continuación es solo una parte del libro: la parte que a mí, con mi particular experiencia, mi particular sensibilidad y mis particulares intereses, con mis gustos y mis disgustos, mis amores y mis desamores, digo, la parte que más afinidades y, acaso precisamente por eso, más visibles diferencias señale entre el autor y yo. Como si en nuestras diferencias, que abarcan la vida entera, nos reconociéramos como iguales, como el único y el mismo: el lector, a sabiendas de que ocupamos un lugar que no está destinado solo a nosotros. No solo a nosotros sino a todos aquellos que estén dispuestos a ocuparlo, a todos aquellos que quieran correr el riesgo de situarse en él. Porque el libro Lluvia ácida del poeta español Francisco Muñoz, publicado bajo el sello editorial limeño Vicio Perpetuo, desde el título alerta que su lectura implica riesgos. Porqueno es un libro para consolarse. Por eso afirmo, de entrada, que estamos frente a un libro osado.
Presentar un libro no solo es irresponsable, también es ingrato: porque uno nunca le hace completa justicia ni al libro ni al autor. Cierto que uno puede mencionar los temas del poeta: enumerarlos, clasificarlos, jerarquizarlos y establecer relaciones internas, además de señalar una que otra pertinente o impertinente referencia intertextual. Porque vivimos en un tiempo donde cualquier cosa tiene valor si la podemos justificar. Acaso no haya otra salida. ¿La guerra también tiene justificación, la pobreza, la exclusión, la discriminación, el asesinato? Pregunto. Nada más. Y no pregunto de puro aguafiestas. Las planteo porque son preguntas que el libro invita a que nos hagamos. Diría que hasta casi nos obliga a plantearnos. Porque es necesario hacerlo. Porque el libro no es ajeno al mundo ni a los sentires que en él habitamos. Y que somos, finalmente. Quizá por eso el autor recurre a los infinitivos del verbo para titular algunos poemas claves de Lluvia ácida: ventear, vivir, dibujar, disfrutar, hacer.
Poética como ética
A diferencia de las formas personales, el verbo en infinitivo recoge el sentido con más plenitud, en su vitalidad más cabal porque se refiere a la abundancia inagotable de la que manan las formas conjugadas. Vivir es la vida. E incluso más que la vida. El judeocristianismo dice que en principio fue el Verbo. Y los griegos desarrollaron el culto del Logos, la palabra. Si en el poema «Vivir en mares de zozobra» el poeta hubiera escrito, en su lugar, «Vivo en mares de zozobra» o, más precisamente, «Viven en mares de zozobra»: qué grande hubiera quedado el minúsculo yo (ellos) frente al mar inmenso. Para disolver al yo (y al ellos) en los mares había que resaltar más la vitalidad que sostiene al yo (y al ellos) y menos al mismísimo yo. No hay yo sin nosotros. El yo no es autosuficiente ni es capaz de bastarse a sí mismo por sí mismo. El yo es más ilusorio que real y puede reificarse hasta convertirse en su propio fetiche. Hay necesidad, frente a esa rigidez artificial, de devolver el sentir a su vitalidad fluctuante y magmática. De ahí la necesidad de disolver al yo en su soporte y su sostén. Es decir, Muñoz disuelve al yo, siempre narcisista o predominantemente narcisista, porque el egoísmo es la bandera del yo; lo disuelve, digo, para recordarnos que la vida no nos pertenece: nosotros le pertenecemos a la vida. Por ahí, creo, apunta el compromiso ético al que invita el libro. Porque ventear, vivir, dibujar, disfrutar, hacer, cocinar, amar, plasmar, llorar, exponer, defender, afirmar, ser fiel, sentir, vivir y, finalmente, derrotar a la muerte, todos estos verbos son las tareas que marcan la ruta programática de un trayecto vital que tiene como horizonte la creación. Pero no solo la creación artística. Ni tampoco la creación cósmica. Es sobre todo, me parece, la creación vital de nuestro paso por el mundo: la creación de un estilo propio. Nietzsche decía que la pasividad no tiene lugar en la existencia. La tierra gira alrededor del Sol; junto con nuestro sistema planetario, este gira alrededor de la Vía Láctea. ¿Alrededor de que centro gira nuestra galaxia? De momento no lo sé. Ni siquiera estoy seguro de si es cierto: hago valer, por un momento, mi derecho de mostrarme escéptico frente a la ciencia. Sin embargo, la certeza del aserto de Nietzsche viene por otra vía: la sangre y la respiración nunca se detienen. Nuestro psiquismo invierte energía incluso (sobre todo) en el sueño. Tampoco el corazón se detiene siquiera un instante. Palpita día y noche, en todo momento, desde mucho antes del nacimiento. Solo se detiene con la muerte. Para los vivos. Porque yo no sé qué digan los muertos. Porque hay muertos que están muertos porque se olvidan que el corazón les palpita. Estos muertos aparentes disfrutan de su quietud fatua y fastuosa. Muñoz dice, en un verso, en una tarea: hacer añicos la inercia/ que narcotiza mi voluntad. Para salir de la modorra del conformismo, la resignación, la pesadumbre. Incluso del amor y del desamor.
Sin embargo, el poeta sabe que la vitalidad puede desbordarnos y empujarnos hacia los abismos donde despertamos a fieras insaciables: las bestias que llevamos dentro. Y no se trata tanto de arrinconarlas, domesticarlas y evitar, en el mejor de los casos, que se liberen en estampida. Se trata de liberarlas de a poquitos para conducirlas, con firmeza pero sin severidad ni violencia, a mejores estancias donde abunda el alimento y la naturaleza puede mostrar su aspecto menos salvaje y, por eso mismo, más solidario: el puerto de la creatividad. Muñoz crítica sin remilgos el paradigma del poeta maldito y propone una salida distinta. Por eso, precisamente, su poética es una ética. Diría, incluso, que es una pro-ética. Me expreso con mayor precisión y me explico: critica la comprensión superficial de la maldición del creador por parte de seguidores inicuos. Y debo declarar que me quedo en la ignorancia total sobre quién sea el destinatario del poema. Pero eso es lo de menos. Dante no era ni podía ser un poeta maldito. El poeta maldito, un Rimbaud, un Baudelaire, un Martín Adán, un Bukowski, hicieron de su vida una profesión de fe por la creación arriesgando y renunciando, en buena cuenta, a sus lugares “destinados”, a sus destinos previstos: no tienen lugar en el mundo porque los honores, los oficios, las relaciones humanas más simples son, para ellos, cadenas que subyugan la libertad no solo de ellos sino del hombre. Pero no todo el tiempo hubo poetas malditos, aunque todo creador tiene algo de maldito. Me atrevería, no obstante, a validar la convención de que no hay poetas malditos antes del siglo xix. Pero eso lo discutiremos en otra ocasión. Lo importante es que para el poeta maldito la belleza es terrible.
Rilke, el más maldito de los poetas de mi panteón, decía: «Todo ángel es terrible». No es, pues, un coro angelical lo que oye sino gritos infernales. Los poetas malditos son escasos, como los genios. Pero en el siglo xx muchos poetas se tildaron de malditos. Y no mencionaré nombres, porque si empiezo me voy a quedar corto, además voy a olvidarme de varios y mis omisiones serían objeto de reclamo. Entonces los malditos poetas, que son el revés del poeta maldito, decidieron que la creación poética los llamaba por el camino de la desesperación, el alcoholismo, la drogadicción y un largo etcétera. La poesía no convoca el espectáculo, decía Alberto Alarcón. También lo decía Borges. Y si me permiten decirlo a mi modo, alguna vez escribí que hay vates que se embriagan y, también, borrachos que escriben. Lo digo porque Muñoz increpa a los malditos poetas: oigan, les dice, esa no es la única vía ni la única manera. La poesía es un estilo de vida. Y como todo verdadero estilo de vida, tiene que ser vivible. Y vivible quiere decir que toma partido por la vida, la justicia, la esperanza en que los seres humanos podemos vivir los unos al lado de los otros; como hermanitos, diría Vallejo. Pero los hermanitos se pelean, cierto. Pero también se olvidan y juegan y se aman. Además, se tiene, casi, la obligación de llevar el estilo de vida hasta sus últimas consecuencias.
Platón expulsó a los poetas de su república porque promovían, si no mentiras, sí falsas verdades. No lo expulsó por poetas, como quisieran algunos. Los expulsó porque, los que tenía en mente, no eran perros de su tiempo, ni tampoco notarios de las emociones de su tiempo. Estas dos metáforas, la canina y la jurídica, no son de Platón. Son de Francisco Muñoz. Platón compara al filósofo con el perro: por su sagacidad, su fidelidad, su docilidad y su fiereza. Platón pensaba en perros de caza: sagaces para detectar la presa; fieles con los amos, conocidos y reconocidos (y allí Platón veía buena memoria); dóciles con los amos y feroces con los desconocidos, y más que desconocidos, extraños. Platón hace del perro un epistemólogo y del filósofo, un metafísico. En cambio, Muñoz compara al poeta con el perro y le asigna la tarea de
[…] observar con cuidado detalle
los acontecimientos que en el mundo se desarrollan,
para lanzarse sobre ellos
y destriparlos hasta diseccionar todos sus miembros. (énfasis míos)
Tal es «la misión del auténtico poeta». Así dice Muñoz. Solo que Platón creía que la verdad era eterna e inmutable y debía, por eso mismo, ser el basamento de la justicia. Ya no vivimos en el mundo de Platón. Dios ha muerto. No hay verdad: todo está permitido. ¿Todo está permitido? No. Y el poeta Francisco Muñoz nos invita a decirlo de manera enérgica: no, no todo está permitido. La explotación del hombre por el hombre no está permitida. El hambre y la miseria no están permitidas. La indiferencia ante el dolor del otro no está permitida. Nuestros valores se asientan en una negación, pero tienen que superarla para convertirse en afirmación. El no a la muerte es un sí a la vida. Pero el sí a la vida no puede ser todo el tiempo un no a la muerte. Porque el sí a la vida transforma a la propia muerte. La conciencia de la muerte puede ser el goce de la vida.
Acaso por eso mismo el autor nos recuerda que siempre estamos en situación, inmersos en una dinámica que a menudo nos antecede. Miguel Gutiérrez habla del pensamiento situado como una toma de conciencia del lugar desde donde hablamos. Ahora, por ejemplo, quien esto escribe habla mientras ustedes escuchan: les transmito un conocimiento obtenido en base a una experiencia previa con el libro que presento, Lluvia ácida. Pero, ¿están seguros de que digo la verdad o, en todo caso, que no les estoy mintiendo?, ¿que soy fiel a mi comprensión del libro?, ¿que he comprendido bien al autor, sino del todo, sí lo suficiente como para estar aquí delante de todos ustedes? Si he de responder con franqueza me veo obligado a decir que no sé. Y que para ser coherente y asumir la responsabilidad que amablemente me asignó el editor, a quien agradezco nuevamente, debo incurrir en la contradicción irresponsable de continuar porque la verdad de las preguntas se juzga con los hechos consumados. Y digo situarse porque el poeta se sitúa y nos habla siempre desde, valga la redundancia, un desde: «Desde la mágica unidad de mi vida», se titula el primer poema. Es decir, «Desde mi ventanuco», como se titula el vigésimo. Y ubicados en el topos de aquel desde, que no es un en ni un donde, no nos queda más alternativa que aceptar y desempeñar los papeles que nos toca interpretar. A riesgo de que solo sea un ensayo y nuestro mejor papel quede siempre tras bambalinas. Pero son papeles que habremos de desempañar e interpretar no a costa de nosotros mismos sino más bien, todo lo contrario, con nosotros mismos.
Paternidad y desamor
Siempre estamos en situación, es decir situados y, al mismo tiempo, sitiados. Por nosotros mismos, por los demás, por los otros, por el mundo en general. El encuentro con los otros no siempre es amable. No siempre puede ser amable. Lo sabemos todos. Pero hay encuentros y desencuentros que revitalizan la vitalidad. En Lluvia ácida, en ese sentido, los encuentros con el hijo y con la madre del hijo aportan algunos sentidos que intentaré poner en relieve en esta parte de mi exposición.
La paternidad es uno de los temas que para mi aporta cierta novedad, como un hallazgo grato, el libro de Muñoz. La paternidad deja espacio para la ternura, la delicadeza y el cuidado del padre hacia el hijo. Ternura, delicadeza y cuidado ponen en jaque cierto tipo de masculinidad. Voy a ilustrarla. El judeocristianismo ha legado a la cultura occidental la mayor colección de literatura sobre el padre. El creador omnipotente, vengativo y castigador Dios del Antiguo Testamento está lleno de prohibiciones, algunas justas y muchas otras no tanto. Sus manifestaciones de ternura, si las hay, son muy escasas. Eso si es que tomamos la oferta a Moisés de la Tierra Prometida como una manifestación de ternura. Pero es confundir el pedido de obediencia y sometimiento con la gratitud ante la caricia. Al final, Moisés no hace más que cambiar el yugo faraónico por el yugo de la abstracción monoteísta. Por otra parte, los griegos (nuevamente los griegos) también elaboraron imágenes de la paternidad. Cronos devora a sus hijos para precaverse de que no vayan a amenazar su poderío. Es decir, Cronos se siente amenazado por la paternidad, tanto, que tiene que devorar a sus hijos. Cronos era hijo de Urano, a quien tuvo que castrar y asesinar para poder asesinar a sus propios hijos. A su vez, Zeus, hijo de Cronos, comete parricidio contra Cronos. Para liberar a sus hermanos, dice Hesíodo. Ejemplos de parricidio e incesto abundan en la literatura griega. Porque no solo fue un motivo literario. Fue, sobre todo, un tópico: un tema de tratamiento obligado para graduarse como gran autor. Ni que decir de Odiseo, el prototipo del padre ausente. Parte hacia la guerra de Troya. Luego de diez años, al emprender el regreso, se extravía entre brujas y hechiceras, sus amigos se convierten en chanchos como consecuencia de la juerga y, finalmente, recuerda que tenía una mujer y un hijo. Es que Odiseo quería ser un poeta maldito, seguramente. En fin. Cuando regresa por fin a Ítaca, Telémaco, su hijo, ya es todo un hombre. Dante trata brevemente, pero de manera contundente, sobre el filicidio por antropofagia en un pasaje del Infierno.
Les propongo que del Infierno pasemos al Perú. Claro, por supuesto que hay distancias. En fin. Pablo Guevara y Alberto Hidalgo tienen sendos poemas parricidas. Los Césares, Vallejo, Moro y Calvo, no son menos parricidas pero poseen mayores corrientes de ternura. En Vallejo todavía están vigentes, acaso revividos, temas como el incesto, el amor filial, el amor materno e incluso el amor paterno y el aborto. Y ahí es donde creo percibir una línea de ruptura y continuidad entre Lluvia ácida y todo este paquete de referencias con el que he estado a punto de abrumarlos. Sin embargo, hasta donde mi desconocimiento llega, salvo algún poema muy breve que Sologuren dedica a su hija, y donde la descripción colorida le gana al sentimiento, me cuesta mucho ubicar un poema o un autor en el que pueda reconocer la corriente de ternura paterna que posee, a pesar de su título, Lluvia ácida. Acaso el poeta Ricardo Musse pueda estar muy cercano, solo que habría que releerlo con mayor cuidado.
Solo si me salgo del terreno estricto de la convención literaria y me desplazo al terreno de la música encuentro un par de ejemplos de lo que quiero decir. Creo que las canciones con letra son poemas musicalizados o poemas para ser cantados. Y quién pone en duda la potencia poética de Luis Alberto Spinetta y del polémico Charly García, en sus mejores momentos. Los dos tienen sendas canciones donde el padre canta al hijo. Aunque de manera indirecta, ciertamente, pero se dirigen al hijo. La canción de Spinetta se llama Todas las hojas son del viento. En rigor, Spinetta le dice a la madre que disfrute del hijo y que, mientras disfruta, aprenda a dejarlo ir. Que le enseñe a irse, también. Porque ese es el destino de los hijos. Tarde o temprano. A su vez, Charly tiene una canción que lleva por título Yo soy su papá. El sentido es menos claro. Más que enunciar, sugiere. Y sugiere una interferencia externa en la relación padre-hijo. Es un reclamo al mismo tiempo que una asunción de responsabilidad. Y para volver a la literatura, sin abandonar del todo la música, hay que recordar los poemas Duerme negrito y Canción para despertar a un negrito de Nicolás Guillén. Ambos interpretados de modo genial por Mercedes Sosa. En esa línea, también el especialmente descarnado Meme, neguito de nuestro Nicomedes Santa Cruz. Los de Guillén son festivos y reivindicatorios porque invitan al hijo a sumarse a la lucha por la justicia. El de Santa Cruz es más bien trágico. Porque la muerte del hijo va acompañada del abandono de la madre. Y algo de esto último hay en Lluvia ácida. Solo que la tragedia no necesariamente va acompañada de patetismo. El tono reposado del poemario y esa plenitud de vida deja ir al hijo no con indiferencia sino con gratitud. Porque el poeta Francisco Muñoz invierte la figura donde el padre engendra al hijo. Al contrario: es el hijo quien engendra al padre. No físicamente, por cierto. Pero sí espiritualmente. Ser es entrar en un plano vital, en un sitio muy particular del mundo. Tener un hijo es enajenarse. Es alterarse en el sentido de hacerse otro.
Todo me lo has cambiado
de estructura y de lugar
hasta respiro con otro instinto
con diferente anhelo, con renovado brío
Estos versos los encontramos en el poema «A mi hijo en las entrañas de mamá». Los cito porque ilustra, en buena cuenta, todo lo que vengo diciendo hasta ahora. El nacimiento de padre refuta tanto el parricidio griego-peruano como la paternidad impositiva del judeocristianismo. Cierto que la relación padre-hijo atraviesa una etapa en que la madre funge de mediadora. En esa etapa se concentra nuestro poeta. Y es la etapa que quisiera recuperar Nicomedes Santa Cruz. En cambio, Guillén la supera con mucha fuerza y vitalidad, mientras García no logra superarla del todo debido a las interferencias. Además, a diferencia de Spinetta, Muñoz prescinde del tono pedagógico y se regocija en la gracia del don concedido por el hijo de hacerlo padre. Lástima, sin embargo, que no haya un final feliz. Porque la pérdida del hijo pone en evidencia una verdad que la pareja sobreviviente o naufragante no puede evadir: que «Cuando no se quiere todo pesa», como empieza diciendo uno de los últimos poemas. Porque si el amor no libera, en modo alguno entonces puede ser amor. Es desamor. Y el desamor extiende redes para tenernos prisioneros en el miedo, la inseguridad y el pavor que vienen disfrazados de fantasmas de la soledad.
Lo mejor es aprender a despedirse. Y una despedida es el último poema. Y también un juramente cierto de amor perpetuo. Porque los amantes pueden marcharse, bien o mal, después del arrebato de pasión. Pero los hijos siempre son para siempre. Aunque sea ácida la lluvia. Y ácida porque agria, acre, llena de sinsabores. Pero ácida también porque picante. Y si picante, también pícara. Porque no solo de alegrías y de tristezas está hecha la vida del hombre. Sino también de algo que se nos escapa y que la poesía tiene a bien aproximarnos.
Muchas gracias.
** Poeta nacido en Piura, Perú, en 1983. Estudio humanidades y filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya SJ. Entre el 2007 y 2010 organizó los recitales de poesía denominados ProVocaciones&PreTextos, destino a reunir a poetas noveles y a poetas de reconocida trayectoria a fin de propiciar el intercambio de experiencias y aprendizajes a partir del goce estético-literario. Es autor del libro Rueca del insmonio (Lima: Pakarina, 2013), con el cual obtuvo una mención especial en el Premio Nacional de Poesía PUCP 2007, convocado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha publicado las plaquetas Desencuentro (Piura, 2003) y Colán y los despistados (Lima, 2006). Poemas suyos aparecen en diversas antologías de poesía peruana e hispanoamericana.
* Con algunas variaciones, el presente texto fue leído la presentación del libro Lluvia ácida, de Francisco Muñoz, la noche del 5 de octubre de 2011 en el Centro Cultural de España, en Lima, Perú.